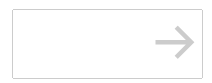Un diseño absurdo nos obliga a tramar planes irracionales
Al diseño le debemos el análisis del porque de la diferencia entre la sensación de malestar y bienestar que una persona puede experimentar desde el momento en que se sienta en una silla o en el lapso de tiempo que pasa al interior de un edificio.
No se percatan que quizá el cansancio o su mal humor pueden deberse al mal
diseño del lugar en donde se encuentran parados o de la silla en donde están sentados. Casi nadie está consciente de la importancia del diseño.
A continuación les presentamos un interesante artículo, que poniendo como ejemplo la habitación de un
hotel, nos hace ver la importancia que tiene el diseño para el buen vivir y cómo el concepto de belleza también debe estar implícito en lo útil.
El espacio y el tiempo de un día nuestro de cada día están llenos de objetos que nos ayudan a vivir: camas, sillas, mesas, platos, aparatos, lámparas, grifos… Su diseño persigue dos cosas: que sean agradables a nuestros sentidos (estética) y que nos hagan la vida agradable (función).
La función precedió a la estética. Hace unos dos millones de años el homo habilis usaba su industria lítica sin preocuparse por la belleza. Pero hace unos 500.000 años el homo erectus ya fabricaba hachas con una simetría bilateral casi obsesiva (cuando la simetría no parece añadir nada a la utilidad y eficacia de una herramienta).

El homo erectus no solo usaba sus instrumentos, se diría que también gozaba mirándolos, acariciándolos y poseyéndolos. Nuestra doble preocupación por la estética y la función se remonta entonces, como mínimo, a medio millón de años.
Supongamos que es cierto (que no lo es) que sobre gustos no hay nada escrito. Y supongamos también que es cierto (que sí lo es) que la función es objetiva y universal. Bien, pues a pesar de ello, lo bello y lo útil no son propiedades independientes. Lo bello no tiene por qué ser útil.
Eso está claro. Pero no está menos claro que toda utilidad contiene siempre una belleza intrínseca. De la función bien resuelta emerge una estética, para muchos la mejor estética. Para convencerse de ello basta leer el delicioso libro de André Ricard (Hitos del diseño, 2009). Para convencerse de lo contrario basta con atender, por ejemplo, al diseño de las habitaciones de muchos hoteles.

Nada más entrar en la ducha nos enfrentamos a una crucial operación doble: regular la temperatura y el caudal del chorro. En muchos casos, la geometría del espacio impide regular la temperatura del agua sin abrasarse o helarse durante el tanteo inicial. Además, nuestra autoestima se tambalea cuando, desnudos y tiritando de frío, intentamos descifrar la inteligencia de una grifería no intuitiva, presuntamente bella e integradora de funciones.
Luego, ya bajo el chorro, por fin bien regulado, descubrimos que no hay un centímetro cuadrado estable donde dejar el jabón o el champú, con lo que nuestro íntimo ridículo se perpetúa al tratar de sostener tan esenciales accesorios con los dientes, bajo la axila o en la entrepierna. Por cierto: una jabonera bajo la ducha no debe acumular el agua para que el jabón no naufrague en su propia sopa. ¡Qué bellos pueden ser unos simples orificios!
Es casi imposible ducharse en un hotel sin entelar total o parcialmente el espejo. Un diseño absurdo obliga a tramar planes irracionales como afeitarse o maquillarse antes de la ducha. No hace falta mucha termodinámica para evitar tener que afeitarse con una mano mientras se usa la otra como limpiaparabrisas. ¿Conducir el vapor hacia otro lado? ¡Qué bello espectáculo! ¿Esconder una resistencia en el espejo? ¡Qué invisible belleza!
Otra increíble acumulación de errores de diseño impide que podamos vernos la cara bien iluminada y de cerca. En general la pica del lavabo parece diseñada para que no podamos acercarnos al espejo mientras que la luz cae vertical desde el techo incidiendo rasante en un rostro plagado de zonas oscuras. El ambiente general aún puede empeorar con un mortificante zumbido del extractor de olores diseñado para que sea inseparable del interruptor general del cuarto de baño.

En el dormitorio puede haber butacas y hasta una mesa de centro llena de folletos, pero a veces falta una simple silla con un simple apoyo para sentarse a trabajar con el ordenador. El servicio wi-fi requiere una contraseña que combina docenas de números con letras mayúsculas y minúsculas, no sea que resulte demasiado fácil de recordar para reintroducirla en cada nuevo acceso.
El único lugar donde una maleta se puede sostener en posición de abierta es sobre la cama, lo que invita a pesados movimientos si uno no quiere resignarse a compartir el lecho con la maleta. Ver la televisión desde la cama requiere alturas y distancias bien calculadas.
El no diseño en este caso obliga a insanas y cómicas posturas. La pantalla del televisor suele recibir al cliente con un menú plagado de alternativas inútiles que alarga inútilmente el momento de conectarse al canal preferido. ¿Y el minibar? ¿Por qué está en el suelo? ¿Ya hemos olvidado que le hemos puesto un palo a la bayeta para liberarnos de fregar el suelo a cuatro patas?
Explorar el contenido del minibar obliga a raras contorsiones para así constatar que los productos de uso nocturno más frecuente como suficiente agua mineral, la leche o la fruta ceden el microespacio disponible a chocolatinas con rellenos impensables, diversidad de exóticos licores, aceitunas a la rica anchoa, patatas fritas de síntesis, grageas de chocolate o refrescos azucarados.
El diseño no es un lujo. Lo que es un lujo es no diseñar. Lo útil tiene la belleza de lo que ha sido bien pensado. Solo hay que acordarse de que todo es pensable y de que todo merece ser pensado.
Autor: Jorge Wagensberg. Director científico de la Fundació La Caixa.
Agregar un comentario
<< Artículo Anterior
Siguiente Artículo >>

 Boletín de Arquitectura
Boletín de Arquitectura RSS
RSS Twitter
Twitter Facebook
Facebook